Entrevista | Ignacio Pavón Soldevila Investigador y profesor de la UEx
"Los tartesios no llegaron en masa ni sustituyeron a la población local del suroeste peninsular"
Ignacio Pavón Soldevila, especialista en protohistoria y miembro del grupo Estudios Prehistóricos Tajo-Guadiana (Pretagu) de la Universidad de Extremadura, ayuda a entender la presencia de esta cultura en Extremadura

Vista aérea del yacimiento de Casas del Turuñuelo, con la última fase de excavaciones completada. / / CSIC
¿Qué entendemos por Tartessos?
Es una pregunta que tiene diversas respuestas no siempre coincidentes, porque existen, por así decirlo, diversas visiones de Tartessos. Existe, por una parte, un Tartessos ‘literario’, inspirado en las narraciones que ofrecen los antiguos textos grecolatinos, para los que se trata más de un concepto geográfico (una región situada más allá del extremo occidental del Mediterráneo) que histórico. Las pocas notas históricas, debidas a Heródoto, apenas refieren la llegada a Tartessos, entre el siglo VII y mediados del VI antes de Cristo, de algunos griegos (como los samios o los focenses) y la interacción comercial entre estos y las poblaciones ya residentes en el suroeste, lideradas entonces por ciertas élites controladoras, como la que representa Argantonio. Luego existe un Tartessos ‘filológico’, sugerido por un tipo específico de escritura atestiguado en el sur de Portugal, menormente en Extremadura y solo puntualmente en Andalucía, según algunos expertos inspirado sobre todo por el alfabeto fenicio, pero en uso hasta varios siglos después. Y, finalmente, existe un Tartessos ‘arqueológico’, que es fruto de la reconstrucción histórica fundamentada en los restos materiales recuperados en el suroeste peninsular entre el final de la Edad del Bronce y comienzos de la Edad del Hierro (siglos X-VI a.C.).
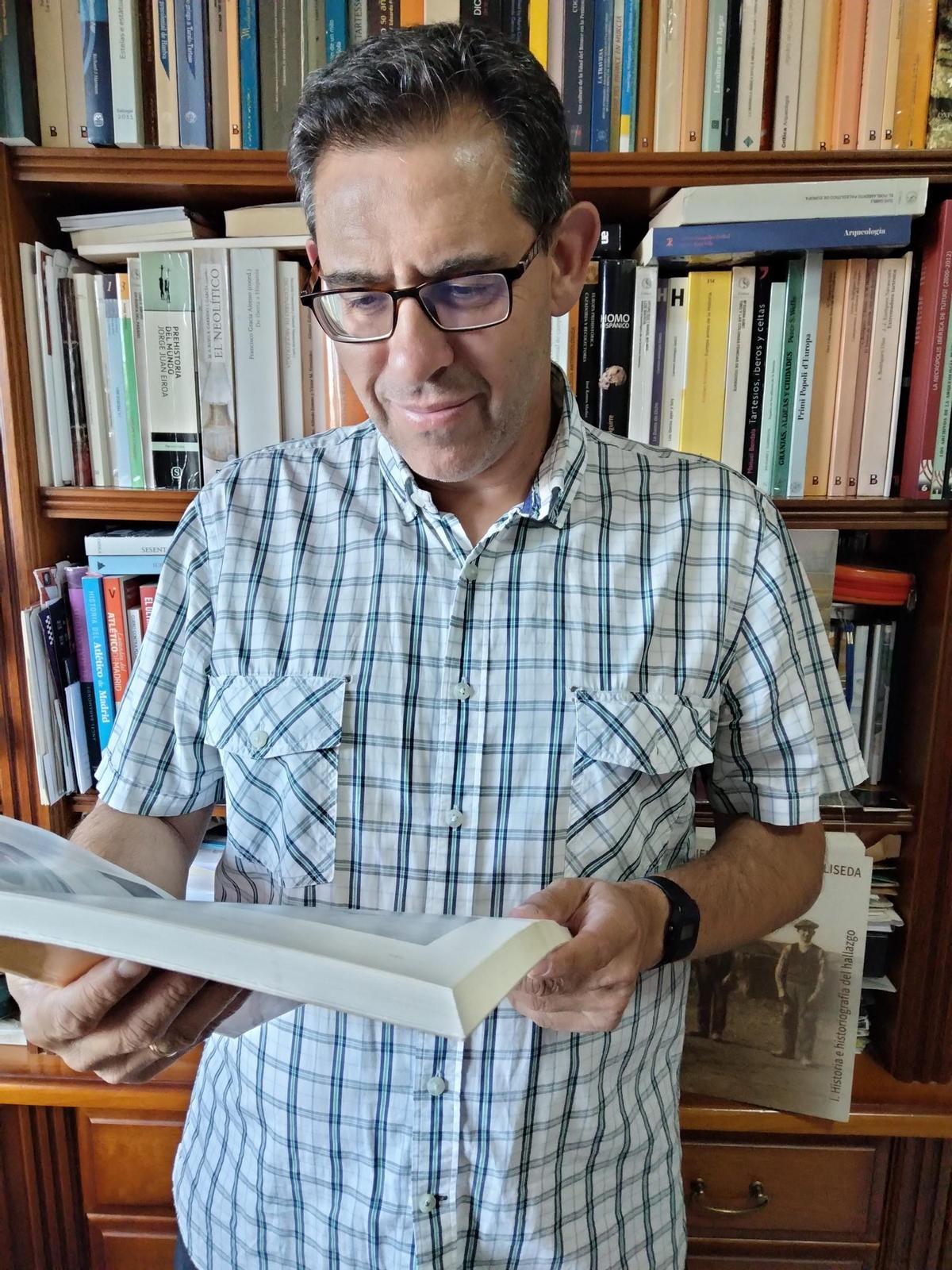
Ignacio Pavón Soldevila. / CEDIDA
¿Podemos hablar de civilización o se trata de una cultura?
Desde una perspectiva histórica es esencialmente la cultura resultante de la interacción entre las poblaciones que ya vivían en el suroeste y algunos pueblos del Mediterráneo, como los ya mencionados procedentes del Egeo y del Próximo Oriente. Estos estaban particularmente interesados, incluso antes de fundar colonias en las costas peninsulares, en la explotación comercial de recursos muy demandados en ese tiempo al otro extremo del mundo conocido y disponibles sobre todo en occidente, como por ejemplo algunos metales valiosos (la plata, abundante en el interior de la provincia de Huelva) o atractivos para la fabricación de objetos de bronce (como el estaño, presente en Extremadura). Será esta relación, en origen económica, entre las poblaciones indígenas, los fenicios y los griegos la que propiciará no solo la configuración de un ‘núcleo’ tartésico muy dinámico en el triángulo que forman Huelva, Sevilla y la fundación fenicia de Cádiz, sino la inclusión de diversas ‘periferias’ -entre ellas la extremeña- en ese sistema regional.
¿Cuándo se empezó a investigar sobre Tartessos y por qué?
Dejando a un lado algunos episodios puntuales, la investigación arqueológica sobre Tartessos arranca en los años 60 del siglo pasado precisamente por la incapacidad de las perspectivas literaria y filológica para llegar al Tartessos histórico por sí solas. Es cierto que algunos hallazgos arqueológicos debidos al azar y hoy considerados tartésicos son anteriores a esa década, como el tesoro del Carambolo (Sevilla) encontrado en 1958 o el de Aliseda (Cáceres) aparecido en 1920 y reestudiado no hace mucho por nuestro grupo investigador; pero la búsqueda programada y científica de la cultura tartésica en Andalucía occidental y en sus regiones limítrofes arranca en los años 70. En Extremadura, que no es Tartessos pero que también está influida, como Tartessos, por rasgos culturales ‘orientalizantes’, las primeras investigaciones empiezan con las excavaciones del profesor Almagro Gorbea en la necrópolis de Medellín ya en los años 70.
¿Por qué sigue rodeando a Tartessos tanto misterio y leyenda?
Porque constituye la primera gran cultura protohistórica del occidente europeo y ha estado desde siempre sublimada por las narrativas nacionalista y regionalista española y andaluza. Se desarrolla, además, en una geografía convertida en escenario de algunos de los mitos griegos, como el relativo, por ejemplo, al décimo trabajo de Heracles (Hércules), en el que este héroe se enfrenta a Gerión para arrebatarle sus bueyes; o en el supuesto -dado que resulta aún muy discutido- punto de destino de las denominadas ‘naves de Tarsis’, referidas en la Biblia durante la época de Salomón e Hiram I de Tiro. Dicho lo cual, sí está constatado el protagonismo de la ciudad libanesa de Tiro en el trasiego marítimo comercial fenicio hacia las costas del sur y del occidente ibérico. Pero Tartessos tiene también atractivo, sin duda, por la espectacularidad de los hallazgos arqueológicos del suroeste en una época en la que este empieza a tener un nombre conocido y a ser mirado y descrito (desde una perspectiva foránea, no se olvide) por las grandes culturas del Mediterráneo.
¿Por qué llegaron los tartesios a diferentes puntos de Extremadura si su desarrollo principal fue en el triángulo formado por las provincias actuales de Huelva, Sevilla y Cádiz?
Personalmente no comparto una visión difusionista y unidireccional de la historia. Creo más bien que la efervescencia económica y cultural perceptible en el núcleo tartésico al menos desde el siglo VII a. C. favoreció tanto la integración de Extremadura (con diversos metales y productos agroganaderos muy atractivos), como la del sur de Portugal y Andalucía oriental en la red regional tartésica. De hecho, sabemos que las relaciones que giran en torno a los metales como el estaño son, incluso, anteriores a ese siglo, existiendo constancia arqueométrica de la llegada al puerto de Huelva del estaño de Logrosán hacia finales de la Edad del Bronce. Es decir, que para entender esa eclosión del siglo VII a. C. hay que observar unos antecedentes donde, entre otras cuestiones, la relación entre Tartessos y Extremadura resulta ya evidente. La profesora Mª Eugenia Aubet, recientemente fallecida, siempre consideró a Extremadura como «la reserva económica de Tartessos», una interpretación que me parece muy acertada y plenamente vigente.
¿Y por qué se marcharon de Extremadura?
En modo alguno puede decirse que los tartesios se marcharan de Extremadura porque estrictamente hablando no llegaron nunca en masa ni sustituyeron a la población local que habitaba el suroeste interior. Por el contrario, la influencia cultural resultante de la interacción económica entre el núcleo tartésico y la periferia extremeña perduró largo tiempo. De hecho, en el siglo V a.C., cuando ya Tartessos había entrado en crisis y transformación por efecto del colapso de los mercados mediterráneos del metal, tanto el núcleo bajo andaluz como la periferia extremeña siguieron desarrollando ese poso cultural compartido e insuflado por el influjo orientalizante. Esto es claramente perceptible en la arquitectura, las artesanías y los gustos estéticos, la escritura, posiblemente las creencias y en otras expresiones culturales. Lo hicieron, eso sí, con dinámicas diferenciadas: más urbana la desarrollada en el Guadalquivir, y marcadamente más rural y sostenida por la explotación de los recursos agroganaderos entre las gentes del Guadiana medio. Es en ese momento ‘postartésico’ o ‘postorientalizante’ cuando apreciamos en zonas de la baja Extremadura el apogeo en el siglo V a. C. de las grandes casas que la arqueología viene desenterrando en Cancho Roano (Zalamea), La Mata (Campanario) o Casas del Turuñuelo (Guareña), y que en un número apreciable venimos descubriendo, catalogando y estudiando desde la UEx en la provincia de Badajoz y el norte de Córdoba desde la última década del siglo XX.
¿Qué supone para la historia el yacimiento de Casas del Turuñuelo que está teniendo una gran repercusión mediática y sacando a la luz hallazgos hasta ahora desconocidos, como los primeros rostros?
El yacimiento de Casas del Turuñuelo supone, por su buena conservación, una oportunidad para profundizar en el conocimiento de estas Casas postorientalizantes, tras los proyectos investigadores en Cancho Roano y por nuestro grupo en La Mata. Permitirá, entre otras cuestiones, calibrar la diversa entidad económica y cultural de las élites rurales que las habitaron, sus modos de vida y sus relaciones sociopolíticas. Hasta el momento se está poniendo más el foco en los deslumbrantes descubrimientos materiales del Turuñuelo que en todas esas cuestiones, que para los historiadores son las realmente importantes y que para abordarse solventemente necesitan de una investigación callada y sosegada. Posiblemente el nivel de estudio que requieran estos temas y yacimientos tan exigentes no sea compatible con la servidumbre al inmediato titular de prensa. Y sobre los rostros del Turuñuelo, he de decir que, si somos precisos en el uso de los términos históricos, por la fecha que se les atribuye no serían ‘tartésicos’, sino ‘postartésicos’. Y, por la saña con que fueron destruidos, no resultarían tan exclusivos como se ha escrito, pues sin duda recuerdan a otras expresiones más o menos coetáneas de violencia iconoclasta, como la que hace casi cinco décadas se documentó en las esculturas del Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén). Ambas expresiones, que son aproximadamente de la misma época, podrían tal vez estar queriéndonos decir algo acerca de la quiebra de los modelos políticos y sociales, ya en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, en distintos escenarios de las antiguas periferias tartésicas.
¿Cómo se puede explicar la mezcla de culturas que se está encontrando en este yacimiento: desde figuras de mármol griego a grabados relacionados con el arte etrusco?
Lo que está claro es que las grandes Casas del Guadiana formaron parte de un mundo abierto y bien conectado. Es algo que se empezó a percibir a través de los productos exóticos llegados a Cancho Roano y ponderados en su momento por su excavador, el insigne profesor J. Maluquer. Es algo que se consolidó en La Mata, donde prácticas ajenas a las culturas locales (como, por ejemplo, el consumo elitista del vino, elaborado ya en un lagar construido en el propio edificio y servido en copas griegas), expresaron un importante grado de asimilación cultural. Y es algo que en el Turuñuelo está adquiriendo una expresión si cabe más contundente, como evidencia la llegada de tantos y tan preciados productos mediterráneos. Lo que queda es seguir profundizando en el estudio de las causas que propiciaron esta notable, diversa y compartida capacidad adquisitiva de las elites rurales de la baja Extremadura y en los motivos que condujeron a su desaparición simultánea en torno al 400 a.C.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta sanitaria: inmovilizadas 80 toneladas de encurtidos no aptos para consumo distribuidas en Extremadura
- Los funcionarios de la Junta cobrarán la subida del 2% 'de forma inmediata
- La Junta se prepara para no perder el conocimiento de los 9.000 funcionarios que se jubilan
- Toda Extremadura en alerta por lluvias y tormentas
- Así avanzan los Premia de Extremadura
- Mercedes Morán, sobre la central de Almaraz: 'Se pretende sentenciar a la nuclear extremeña
- El cheque guardería se podrá usar en casi 300 centros extremeños, más de 50 privados
- Sueltan en Valdehúncar a una lince y su cría para estudiar su comportamiento: 'Un experimento único en Europa
