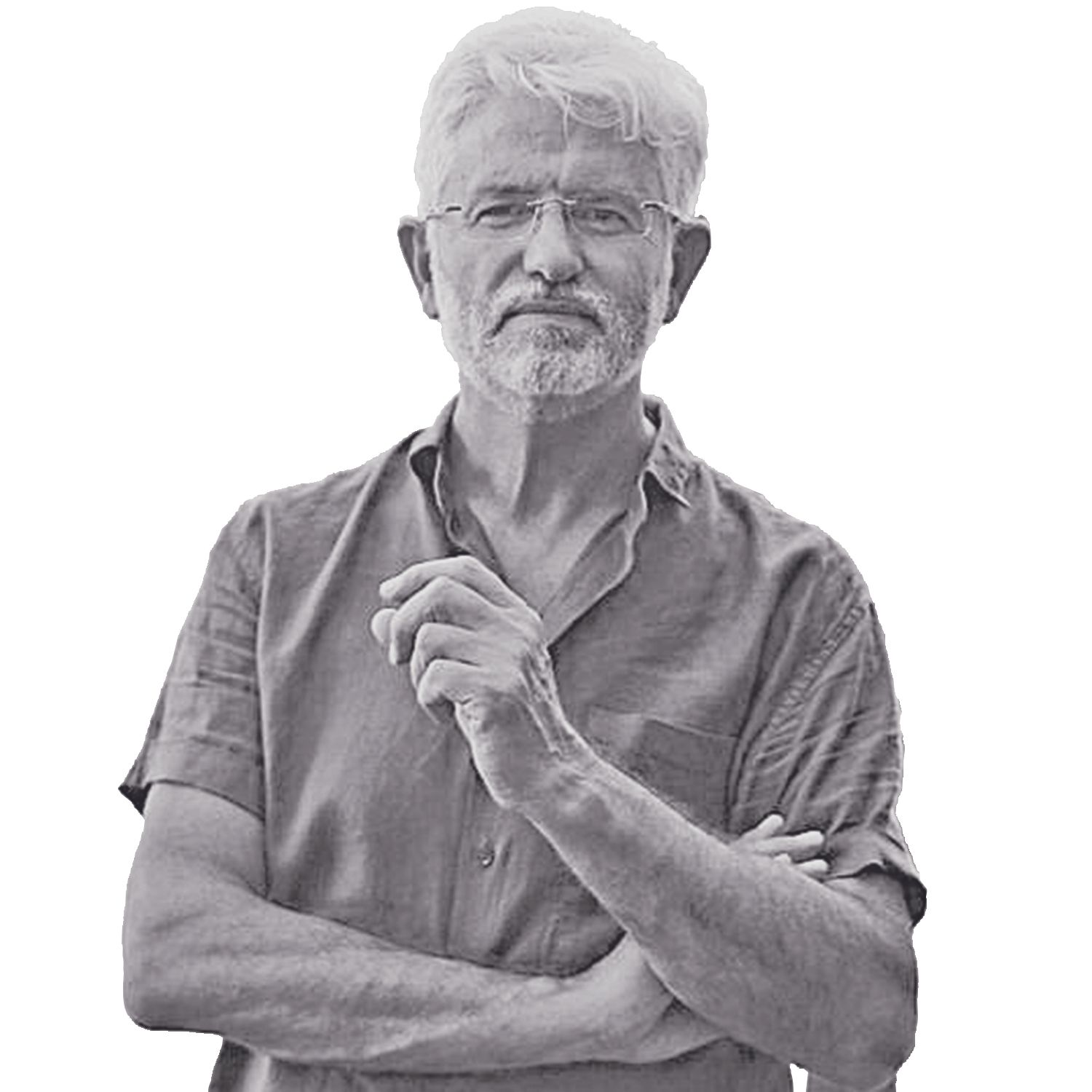comprendiendo la realidad
¿Estamos cambiando la ética común de la humanidad? El caso Koldo y... los demás
¿Hemos dejado de dar importancia al mentir y al robar cuando el botín es el común?

Koldo García. / EFE
Ya Heráclito, insigne filósofo de los siglos VI-V a.C., anunció para la inmortalidad que todo fluye, que nada permanece más allá de ello mismo. Acentuando esta realidad, otro filósofo contemporáneo, Henri Bergson, anuncia su evolución creadora a modo de recuerdo de que el hombre es un ser para el cambio. La metáfora del río en la que el agua nunca discurre dos veces por el mismo lugar, atribuida a Heráclito, nos muestra esa mirada tendente al horizonte. No obstante, se nos ha olvidado que si bien eso es cierto a nuestra experiencia visual no es menos cierto que sigue estando el agua como estructura permanente de lo que busca definir el mismo cambio.
Es, desde este preámbulo, donde quiero acoger el título de esta reflexión. Desde hace milenios, la ética común de la Humanidad ha estado cimentada en cuatro postulados: no matar, no robar, no mentir y no cometer actos impuros. Principios morales -cimentados en una extensa reflexión ética- que posteriormente todas las grandes religiones adjudicaron a sus respectivos dioses.
A tenor de lo dicho, y desde la experiencia de casos como el de las mascarillas con el caso Koldo, en donde «parece» que esto de mentir y robar forma parte de la acción política en su gestión de la hacienda común, como si hubiéramos «evolucionado» a lo Bergson hacia un comportamiento ético en el que se modificara la estructura del comportamiento social hacia otra más adaptada a las necesidades del hombre, ¿hemos dejado de dar importancia al mentir y al robar cuando el botín es el común? ¿Por qué se atrincheran los responsables públicos cuando son descubiertos transgrediendo esta ética ancestral? ¿Acaso están pasados de moda estos dos imperativos de todos los dioses? ¿O quizás ya no creemos en ningún Dios y entonces todo esta permitido, como dijera Dostoievsky? Y, lo más extraño: ¿por qué la opinión pública no clama más de lo que lo hace, como si lo «acogiera» resignada o tolerante? ¿Estamos, entonces, ante una nueva ética común? Quizás.
*Filósofo, sociólogo y antropólogo
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevo rodaje en Cáceres para una serie
- Luis Zahera, un ganador de Goya en Atrio
- Cinco detenidos en Cáceres en una macrooperación antidroga
- El Mercado Franco de Cáceres se celebrará todos los miércoles, aunque sea festivo
- La plaza más catovi de Cáceres se lo merece
- Chollazo en Cáceres: se vende un ático en el paseo de Cánovas por 142.000 euros
- Absuelven a una prostituta a la que un funcionario de Cáceres denunció por estafa
- Estos son los días festivos de Cáceres